La deuda de la izquierda
El consenso de la transición a la democracia, que hizo del antiautoritarismo sinónimo de antipresidencialismo y repelús por las mayorías, volvió al pluralismo y la fragmentación política el eje de sus agendas intelectuales.
Según dijo Friedman anticipando el triunfo del neoliberalismo, los verdaderos cambios ocurren en las crisis, y dependen de las ideas que moran en ese espacio, en ese tiempo. Y, en ese sentido, la crisis de 2008 nos tomó desprovistos de arsenal: Para muchos estaba claro que el sistema neoliberal no daba más de sí, que tenía que cambiar en más de un aspecto, que su viabilidad era poca, así como la de la economía académica dominante. Pero después de eso, el cambio fue menor: No había programas políticos antineoliberales, hechos con rigor técnico, que tuvieran los alcances del neoliberalismo, sino apenas reacciones a todos sus postulados ideológicos; el tono del discurso no superó la protesta y el posneoliberalismo brilló solamente por su ausencia. Debido a eso, entre otras causas, después de 2008 el mundo siguió caminando por el mismo sendero.
México no fue la excepción. El consenso de la transición a la democracia, que hizo del antiautoritarismo sinónimo de antipresidencialismo y repelús por las mayorías, volvió al pluralismo y la fragmentación política el eje de sus agendas intelectuales. Mientras se desmontaban las capacidades del Estado mexicano y avanzaban las privatizaciones, la izquierda intelectual pedía más diputados plurinominales. Mientras se consumaba el Fobaproa, la izquierda académica hacía cuentas de calidad democrática; mientras los gobernadores crecían su poder e influencia, utilizándolo para forjar fortunas familiares, la izquierda tenía alegatos federalistas; mientras se desbocaba la corrupción con constructoras y farmacéuticas, la izquierda intelectual hacía diseños de política pública armónica con la globalización, en papeles que consideraban todo menos la realidad política mexicana.
La izquierda, como la derecha, compró la separación académica de economía y política, como si fueran agendas distintas, y por eso no es raro leer a académicos diciendo que arribamos a una democracia y que, ahora, nomás, nos falta construir igualdad (como si no hubiera sido el mismo cambio político el que encumbró al régimen de los tres partidos y a sus políticas neoliberales, ilustrativamente representado por el Pacto por México que esa misma intelectualidad festejó). La agenda de la ciencia política tendió, desde los noventa, cada vez más a una noción de democracia con un pueblo semi-soberano, que presumía que para que la política funcione, deben dejarse cosas al margen de la voluntad colectiva. En ese espejismo se consumió buena parte del pensamiento progresista, mientras otra ala, la marxista, fue incapaz de superar su conversación teorizante para estudiar lo que realmente sucedía en el País. Así nos tomó la crisis de 2008. Doce años después, AMLO ha dado forma a una alternativa surgida de la realidad del Estado mexicano. No es que sea buena ni mala, sino que es el único planteamiento orgánico que tenemos en la política mexicana: Una base que incorpora el conocimiento empírico sobre la estructura económica y política de México. La izquierda intelectual tendrá que decidir entre pagar la deuda que contrajo por entregarse en los brazos de las teorías de la transición ciega a la economía o, en lugar de eso, negar con cara de fuchi desde el sillón.




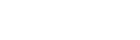

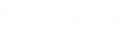
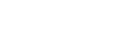
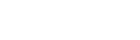
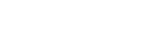

 Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados
Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados