La banalidad del mal político
Nos queda muy claro que la bondad y la malicia no son exclusivas de un oficio o profesión de suyo noble.
Recientemente, revisé un video sobre algunas contribuciones de Hannah Arendt (1906-1975), alemana, judía, doctora en filosofía política, materia de la que es una de las expositoras contemporáneas más reconocidas a nivel mundial y toda una autoridad en los orígenes del totalitarismo… y gran fumadora, por cierto.
Llama poderosamente la atención cómo la pensadora expresa en términos muy claros lo que ella llamó la banalidad del mal. Este concepto -la banalidad del mal- surge en su pensamiento cuando analiza algunos aspectos de la actuación y declaraciones de un militar nazi que sería en la posguerra sometido a juicio y sentenciado a la horca por crímenes de guerra, ya que tuvo en sus manos nada menos que la tarea de trasladar a millones de judíos -y menor, a personas de otros grupos étnicos y religiosos- a los campos de exterminio en las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial: Ese personaje fue Adolf Eichmann, oficial burócrata del ejército alemán durante el régimen nazi, que fue capturado en Argentina, donde se había ocultado tras la derrota nazi, y luego llevado a juicio en Jerusalén. Hannah estuvo presente en las sesiones del juicio como periodista, profesión que no era la suya, pero que le valió para ser admitida en la sala. Tras haber escuchado las acusaciones y las explicaciones que Eichmann pronunció en su propia defensa y luego de haber conocido más a fondo su vida, llegó a la conclusión de que el acusado no era un temible sicópata, de esos más malos entre los malos, ni una especie de asesino genético, sino que se trató de un oficial militar político que se propuso escalar de puesto en puesto cumpliendo órdenes y siendo obsequioso con sus superiores, mucho más preocupado por su posición en el organigrama del partido y gobierno nazi que en el grado de perversidad a la que conducía su colaboración con sus superiores. Para Arendt, Eichmann fue uno de tantos escaladores de puesto entre los millares que hubo en el entramado de la administración del régimen nazi. Más que su furia contra los judíos o los disidentes del régimen lo que lo animaba a cumplir con eficacia, puntualidad y pulcritud fue su pasión por quedar bien, ganarse la consideración de sus superiores que luego le impulsarían más alto. La supuesta enorme, tremenda y maldita corrupción de ese criminal terminó siendo apocada, banalizada y desmitificada en la tan común labor de ascenso personal que tantos otros ejercieron en ese régimen y en tantos otros regímenes de gobierno que les precedieron y les sucedieron en muchos otros países y hasta la fecha. La aportación de Hannah Arendt es que cuando el objetivo del individuo es la posición (el puesto), el reconocimiento público (la fama) y el poder, el sujeto de tales anhelos es capaz de prestarse a pequeñas y grandes corrupciones con tal de saciar sus deseos aunque de inicio no se trate de un definitivo perverso. De allí la banalidad del mal, que por más corrupto o cruel que sea ese mal, puede ser eficazmente cumplido por un elemento mediocre del engranaje burocrático o político de cualquier régimen de gobierno. Esta figura del mal y del malo, de la corrupción y del corrupto, la vivimos también hoy. Para llegar muy alto en lo bueno o muy bajo en lo malo no se va en sentido vertical, sino que se va, poco a poco, en un plano inclinado; y es mera cuestión de tiempo llegar muy alto o muy bajo. Nadie podrá decir de sí mismo que “¡sería incapaz!”. Y por supuesto que tampoco se necesita ser político; los he mencionado aquí porque de la función pública de un operador brotaron las conclusiones de Hannah Arendt. Nos queda muy claro que la bondad y la malicia no son exclusivas de un oficio o profesión de suyo noble.
Médico cardiólogo por la UNAM. Maestría en Bioética.




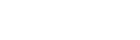

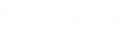
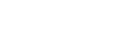
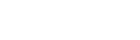
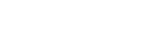

 Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados
Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados