Un hombre diferente
Un individuo con una severa deformidad facial se queja exageradamente, mientras se retuerce contra la pared de una oficina.

Un individuo con una severa deformidad facial se queja exageradamente, mientras se retuerce contra la pared de una oficina. Alguien exclama corte, revelando que se trata de un set, donde se lleva a cabo una irrisible producción, categoría Ed Wood.
No será casualidad que el nombre de este peculiar e introvertido individuo sea justamente Edward (Sebastian Stan), un aspirante a actor que navega Nueva York tímidamente, tratando de pasar desapercibido por la vida (imposible con su aspecto). Es evidente que su autopercepción es la de un monstruo que no embona en la
sociedad. Su recién mudada vecina, dramaturga en ciernes, Ingrid (Renate Reinsve), entabla una amistad inmediata con Edward, demostrando gran interés en él, y un trato natural y cariñoso. Esto es una experiencia totalmente nueva para él.
Los doctores que atienden la condición de Edward ofrecen un novedoso tratamiento que mejorara su aspecto. El procedimiento tiene un extraño efecto y su cara comienza a desprenderse en pedazos (una secuencia que guiñe a La Mosca), su piel se desgarra lentamente hasta que una nueva cara es revelada. Tras su transformación Edward le
da un giro radical a su vida, cambiando de identidad a Guy, y torpemente fingiendo su propia muerte ante Ingrid cuando la reencuentra con su nuevo rostro.
Es aquí cuando, lo que inicialmente aparentaba ser un drama psicológico, se convierte en una comedia romántica estilo Woody Allen. Filmada en Super 16mm, la cinta de Adam Schinberg tiene una textura particularmente
setentera, retratando a un Nueva York en tonos sórdidos que recuerdan a Mean Streets y Midnight Cowboy, contrastando con las ineptas peripecias de Edward/Guy.
Ingrid ha escrito una obra basada en Edward, y Guy se empeña en ser el protagonista, a pesar de no tener la apariencia (deforme) requerida. Pero esto propicia que se dé una relación entre ellos, la cual se complica con la aparición de Oswald (Adam Pearson), un simpático y encantador personaje que físicamente es casi un doble de Edward (en su apariencia deformada original) y que termina reemplazando a Guy en el papel principal de la obra, así como en el corazón de Ingrid.
La historia da un nuevo giro convirtiendo a Edward/Guy en un individuo resentido que se encuentra observando, impotentemente, la forma en que Oswald (una mejor versión de él) lo reemplaza en su propia vida. Schinberg logra un retrato psicológico complejo de las máscaras que se usan en el transito de la vida y como son modificadas
para agradar a otros, ofreciendo versiones de lo que se cree quieren los demás, y tratando de convertir la imagen propia en algo mejor y más “deseable” ante la mirada externa. Un último hilarante giro inesperado, genialmente empata la narrativa con su taciturno y cuasi macabro inicio, convirtiéndola en lo que sería un remake de El Inquilino de Polanski, dirigido por Woody Allen. Las señales lo presagiaron desde el inicio. Un departamento decadente, una inclemente prisión mental y el incesante leitmotiv estilo Krzysztof Komeda (El Inquilino). Más allá de las obvias e inevitables similitudes a otras cintas, como las dolorosas segundas oportunidades de Seconds (con Rock Hudson, 1966) y la La sustancia; lo que logra Schinberg es una perfecta e improbable amalgama, tanto visual como de tono y contenido, de dos grandes (y muy
desprestigiados) directores. Un delicado malabarismo entre pathos y comedia.
Edward es constreñido por las increíbles circunstancias a ser testigo de un Oswald autorrealizado, viviendo la vida que él siempre soñó, que, en su mente, por derecho, le pertenecía, y de la cual ahora sólo puede ser un trágico espectador. Una obra que danza entre la comicidad y la tragedia psicológica de forma extraordinaria.
Sigue nuestro canal de WhatsApp
Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

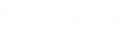

 Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados
Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados