Batarete
Allá en aquellos lejanos sesenta procurábamos salir a caminar por los alrededores de Hermosillo o vagar en bicicleta por veredas aledañas. Unos días eran sólo unas horas, desde la mañanita del sábado hasta mediodía; otros nos tomábamos la noche sabatina para volver el domingo, a buena hora. Eran excursiones que organizábamos entre cuatro o seis amigos y entusiasmo no nos faltaba, y un sábado sí, y otro no, agarrábamos camino unas dos veces al mes. Como los calores hacían de las caminatas un ejercicio extremo, aprovechábamos el otoño e invierno para pasear hacia lugares cercanos. Con frecuencia tomábamos el sendero que pasaba junto a las ruinas de la iglesia de San Antonio y nos enfilábamos hacia El Hueyparín. Era una excursión que nos permitía volver con comodidad por la tarde; en algunas ocasiones cargamos con tendido, comida y enseres para acampar en algún paraje retirado: Pedíamos permiso en una casita al lado del camino y nos acomodábamos debajo de un mezquite añoso. En una ocasión llegó la noche y el termómetro seguía arriba, yo nomás daba vueltas sobre el suelo seco. Me levanté a beber agua y a buscar una manera de conciliar el sueño. Curioseé por los alrededores y vi, no demasiado lejos, dos tumbas de granito, blancas y planas. Me acerqué y comprobé que la superficie estaba fresca, casi fría a la medianoche. No lo pensé mucho y me trasladé con sábana y almohada a acompañar al plácido difunto que siguió reposando en paz y no chistó durante la madrugada. En cuanto se anunció el crepúsculo salté de mi tumba para que no me acusaran de falta de respeto los familiares de los interfectos. Un recorrido más amplio era caminar bordeando la presa Abelardo Rodríguez, para llegar a acampar cerca del poblado La Mesa del Seri, nunca lejos del agua; dormíamos ahí entre álamos y el olor al batamote, para continuar de mañanita rodeando el embalse y entrar a Hermosillo, la tarde del segundo día, por la salida del Norte. Era una caminata larga por terrenos solitarios que nos daba la oportunidad de pasar una noche contemplando un cielo estrellado sin par. Pero cuando llegaba el termómetro a los 38º ó 40º C, no había discusión: El destino era La Sauceda. Salíamos de la colonia San Juan hacia el Oriente por veredas en el lecho seco del río, y en unos minutos estábamos en una pequeña laguna de aguas cristalinas y frescas, rodeada de pirules que nos daban buen refugio. Íbamos a nadar, a remojarnos y juguetear en esa poza ciertamente inusitada en el desierto: Se formaba con filtraciones de la presa Abelardo Rodríguez. Llevábamos tacos y burritos para comer, pero a veces alguno acarreaba sedal y anzuelos y lograba pescar alguna de las mojarritas que abundaban en el estanque. Entonces las freíamos con aceite y comíamos acompañadas de tortillas y sal. Por la tarde nos lanzábamos a subir alguna de las cumbres cercanas y regresábamos bañados en sudor a darnos un chapuzón y refrescarnos en las aguas del laguito. Ya pardeando el Sol tomábamos rumbo a Hermosillo, y en unos minutos estábamos en las inmediaciones de la Capilla del Carmen. Eran unas jornadas radiantes de camaradería, juego, aprendizaje y convivencia sana; eran también amables escapadas a una campiña tranquila y segura. Hace unas décadas se decidió construir en el humedal un frustrado parque recreativo que destrozó aquel nicho ecológico, aprisionó las aguas y colocó instalaciones y juegos en un ambiente artificial, controlado y de paga. Nunca entendieron que era inspirador precisamente por su condición natural y prístina. Ahora los Amigos del Humedal de La Sauceda luchan por preservarlo como parte del patrimonio natural de nuestra ciudad. Tienen razón: Urge protegerlo de intervenciones necias, y también demoler las ruinas del infortunado parque y volver el terreno a su condición originaria. Sería un parque natural magnífico a las orillas de la ciudad. Un oasis con su desierto circundante.
Sigue nuestro canal de WhatsApp
Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí




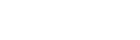

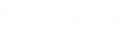
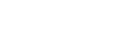
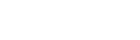
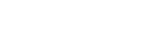

 Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados
Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados